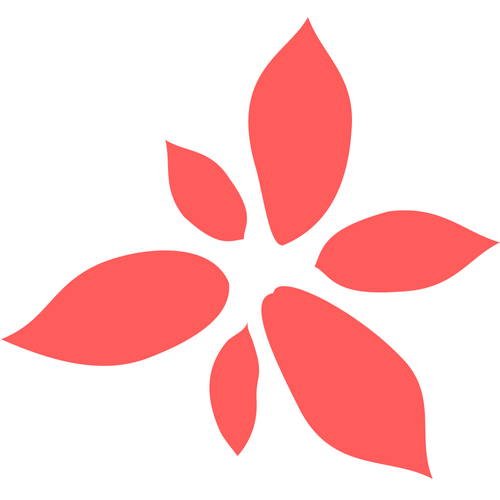El maestro siempre es el corazón
Que no te engañen. El maestro siempre es él.
Cuando la ira y el enfado tiñan de oscuro tu realidad, inundándote las entrañas de alquitrán y llenando de escarcha tus venas… Recuerda que la respuesta está en tu pecho.
Escucha las alarmas antes de que la rabia te anegue por dentro, arrasando toda chispa de felicidad, bloqueando las compuertas de la plenitud, estancando toda emoción y privándola de movimiento.
Que entre la luz en ese espacio muerto, que entre la luz y bañe cada recodo. Una lengua de fuego lamiendo impurezas inertes, limando vértices y suavizando el vacío que nunca debió de ser. Ensanchando el terreno que siempre perteneció al amor. Una amargura constante esparciendo semillas de rencor en cada poro de mi piel, envenenándome en silencio. Tan en silencio que no me di cuenta hasta que sus tentáculos habían alcanzado mi esencia más profunda, esa característica que me definía y que llevaba grabada a fuego: el amor.
“Eres amor”
Así me habían llegado a definir.
Hasta que ya no te queda nada. Hasta que, sin saber cómo, has agotado los pétalos y a la rosa solo le quedan espinas. Y empiezas a sangrar sin ser consciente de la sedación emocional que te está invadiendo. Lo ahoga todo, adormeciendo cada latido hasta hacerte percibir que ni tan siquiera eres tú quien está viviendo tu propia vida. Es otro, alguien que, bajo los efectos de la anestesia más fiera, transita por la existencia con la ligereza de quien se sabe prescindible.
“Aquí hemos venido a pasar… de puntillas si es posible”. Sin más.
Como el hombre de hojalata, recorriendo el sendero en busca de un corazón. Al menos él sabía lo que necesitaba para volver a latir en todos los sentidos.
Mi ceguera ha sido tal que entendía el vacío como un mero episodio de mi vida, sin comprender el origen de mi dolor. Desgarrada por dentro, con heridas abiertas resecas de tanto añorar. Meses vagando entre burbujas, aislada de cualquier emoción, contemplando sin asombro el devenir de los días, carentes de sentido y revestidos de ausencia. Ausencia, la mía. Ausencia de no ser, de no estar, de no figurar, de haber desaprendido a respirar. Ingrávida y desaparecida, como si mi vida no fuera conmigo, como si no hubiera amaneceres que oler ni besos que regalar. Hueca.
Y un día una caricia te revienta desde dentro.
Rozas otra piel herida y recuerdas que tus dedos una vez fueron magia.
Y curaban.
Trazabas caminos imaginarios sobre otros cuerpos y el calor que irradiabas tejía espacios y remendaba agujeros… Zurciendo caricias que aquietaban el alma.
Recuerdas que tenías el corazón abierto. De par en par. Centro, cuna y regazo de tu vida. Centro proveedor de vitalidad. El principio de todo. Puerto, puente y balcón al mundo.
Recuerdas que hubo una época en que solo te ocupabas de amar a diestro y siniestro. Y que eso te daba raíces y alas a partes iguales. Que no necesitabas amarres ni nudos porque tenías el refugio en mayúsculas anidado en tu pecho, y eso era suficiente para vincularte contigo y con el resto del mundo.
Que cuando te tienes, nada echas en falta.
Abrir el corazón de nuevo y percibir el fluir de la sangre otra vez, mis venas cobrando vida y el calor sonrosando mis mejillas. Cambiándome las gafas para VER…
Sentir que vuelves a ser tú, auténtica tú, y que otra vez se está a gusto en tu piel.
Sentir que no hay necesidad de ir a ninguna parte, que ya no hay que huir, que así se está bien, que tu corazón, que de nuevo late, marca el camino. Por aquí sí que vamos bien…
Qué ganas tenía de volver a casa.